Javier Méndez, científico del ICMM-CSIC que va a la Antártida: “Hemos conseguido ver los virus y las bacterias que otros estudian”
Casi por casualidad, el investigador se ha involucrado en un proyecto apasionante que le lleva al punto más al sur del planeta.
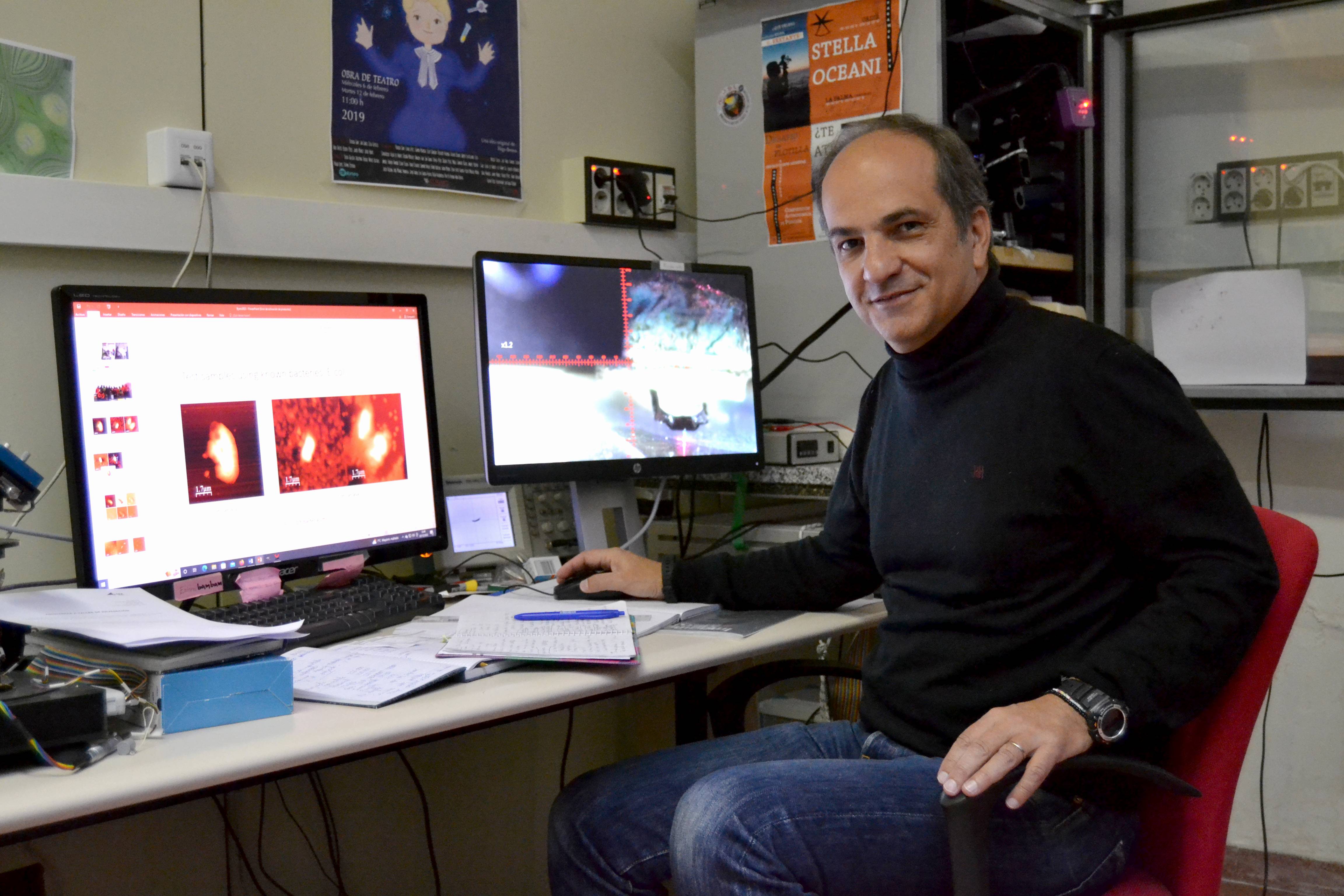 Científico Titular en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), CSIC, Javier Méndez es últimamente protagonista en casi cualquier conversación dentro del centro. Conocido ya por su espíritu aventurero, esta vez se embarcará en el buque Hespérides de la Armada Española para ir a la Antártida como parte del proyecto MicroAirPolar, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid.
Científico Titular en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), CSIC, Javier Méndez es últimamente protagonista en casi cualquier conversación dentro del centro. Conocido ya por su espíritu aventurero, esta vez se embarcará en el buque Hespérides de la Armada Española para ir a la Antártida como parte del proyecto MicroAirPolar, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid.
El 30 de diciembre parte desde Madrid hacia Ushuaia, en el sur de Argentina. Pasará fin de año allí y el 3 de enero viajará hacia la Antártida en un trayecto que durará entre cinco o seis días. Después pasará tres semanas en el verano antártico (con una media de temperatura de cinco grados bajo cero) y volverá a España el 14 de febrero. Entre medias, un proyecto apasionante que cuenta en esta entrevista.
¿En qué consiste MicroAirPolar?
Es un proyecto que ya lleva tiempo, muy interdisciplinar, en el que trabaja gente muy variada. En principio biólogos que están interesados en los microorganismos que hay en la Antártida, pero también matemáticos, meteorólogos, ingenieros, informáticos... Ellos llevan mucho tiempo yendo a la Antártida.
¿Cada investigador va a hacer su trabajo o es un trabajo conjunto?
Es un trabajo conjunto y muy variado, porque por una parte se están recogiendo microorganismos que hay allí pero también se quiere entender cómo llegan. Se cree que llegan por el aire, por corrientes de aire. Tienen idea de cuáles son los mecanismos del aerotransporte de los organismos desde que se levantan del suelo en un sitio donde haya microorganismos y cómo se depositan en la Antártida, cómo se mantienen vivos, cómo interviene el agua en la atmósfera…
Es un proyecto de la UAM
Hay mucha gente de la UAM, sí, pero también de otros organismos como la AEMET, universidades en Chile, en Argentina, la Complutense de Madrid... yo formo parte como integrante del CSIC.
¿Cuál es tu función?
Yo hago microscopías. El interés de mi participación es poder mostrar cómo son esos microorganismos de las muestras que se recogen allí. Llevo algo más de un año colaborando. He medido con AFM muestras recogidas en la Antártida en otras campañas y he podido ver las bacterias y los virus.
¿Cómo es el trabajo?
El trabajo que se va a realizar allí va a ser una recogida de muestras de aire. Para ello lo que se utiliza es un colector, una especie de tubo de aluminio por el que se hace pasar el aire y que tiene vaselina en el centro para que se recojan los microorganismos. Llevamos varios colectores: uno lo colgamos de un globo aerostático, a 500 metros de altura; otros los ponemos en una torre a distintas alturas (uno, tres, nueve metros...), para ver diferencias. Estos colectores son tubos con ventilador por delante y por detrás que hacen circular el aire.
Ahora con un compañero (Jorge Garcia) del Instituto de Micro y Nanotecnologia estoy haciendo cálculos de cómo va el aire a través de estos tubos. Es muy interesante. También para ayudar cómo es el proceso y cuáles son las velocidades que tenemos que poner en el ventilador. Incluso estamos pensando proponer que cambien la forma de recogida de muestras.
¿Cómo sería ese cambio?
Ahora mismo el tubo es circular y la pieza donde se recogen los microorganismos es parte del tubo. Podría ser mejor si presentara algún plano perpendicular, porque ahora mismo es un anillo con vaselina en la parte interior. En los resultados de las simulaciones vemos que la presión que ejercen las pareces es pequeña, pero si pones un estrechamiento justo ahí [el aire] va a ir más rápido y en la pared perpendicular se puede poner la vaselina para recoger las muestras. El problema es que ya está todo enviado, pero podemos hacer prototipos y pruebas para futuras campañas.
Entiendo que la expedición es el trabajo de recogida de muestras, pero el estudio se hace con la maquinaria que tenemos en España
Eso es. Hasta ahora lo que se ha hecho es secuenciación genética, algo parecido a una PCR, donde tratan de identificar familias de genes, esto es, determinados tramos de genes. En esa comparación genética encuentran similitudes con microorganismos de aquí y de otras partes del mundo. Encuentran que hay una globalización de los microorganismos. Ése es uno de los resultados interesantes. En los animales grandes sabemos que hay diferencias entre un continente y otro, ha habido una evolución distinta de un sitio a otro. Sin embargo, en los microorganismos no. Y es un poco por ese contacto a través del aire. Esa es una cosa muy curiosa. Y esto tiene implicaciones para otros virus, como el COVID.
Para explicar tu trabajo para personas sin formación en ciencia, ¿explicarías qué es la microscopía AFM?
Es un nuevo tipo de microscopía, posterior al microscopio electrónico y está relacionada con el STM. En estos microscopios lo importante es su punta, que es lo que se va a acercar a una superficie para leer cómo es esa superficie. Se pasa la punta siguiendo los contornos de la superficie.
No son ópticos, como los que pudimos ver en el colegio, sino que es casi como leer braille
Se compara con el dedo del ciego. Es algo parecido: una punta, una sonda, que se pasa muy cerca de la superficie. En el caso del microscopio STM lo que se mide es la corriente eléctrica que aparece entre la punta y lo que quieres ver, y en el caso del AFM se mide la fuerza de las interacciones. Pero en ambos casos se consigue hacer un mapa de cómo es la superficie.
Y este mapa, ¿para qué nos sirve? ¿qué aprendemos con él?
Estos investigadores sabían que había microorganismos, virus... porque hacen la secuenciación genética. Pero no los habían visto nunca. Con mi participación hemos conseguido verlos. Hemos visto además que salen las cantidades que ellos habían podido medir. Es también interesante ver cómo las bacterias se agrupan formando racimos, algo que ellos no sabían. Eso va en la dirección de ser capaces de ver lo que ellos medían.
Aparte salen otros trabajos adicionales. Con teóricos del proyecto estamos identificando bacterias a través de las imágenes. Se trata de usar redes neuronales para reconocimiento de imagen: la idea es que con una imagen podamos determinar si es una bacteria o contaminación inorgánica.
En el lado personal, ¿cómo un científico de materiales se mete en esto?
Yo llego a esto de forma accidental. Es curioso. Tengo un amigo navegante que viaja por el mundo en barco. Él quería ir a la Antártida y se enteró de que los permisos los da el Comité Polar Español. Estuve indagando y preguntando y llegué a Antonio Quesada, que es el presidente del Comité Polar Español y un biólogo que trabaja en la Antártida. Al contactar con él, indirectamente me vi involucrado en esta investigación.
¿Fuiste tú el que te diste cuenta de lo que podías aportar al trabajo?
Yo les conté que soy investigador y hago microscopía, les pregunté si estaban interesados y me empezaron a mandar muestras y me involucraron en el proyecto. Ahora participo como uno de los investigadores.
En un principio tú...
Yo no tenía intención de ir a la Antártida (ríe).
Ni a lo mejor trabajar con bacterias
No, no. Sí que me gusta la biología. De hecho, el laboratorio en el que trabajo lo hizo Arturo Baró con la idea de hacer biofísica. Aquí se hacían medidas con AFM de lípidos, y yo había hecho participaciones con empresas en esta misma dirección.
¿Cómo es la preparación para ir a la Antártida?
Allí vamos en el verano antártico. Vamos a tener temperaturas de -5 grados, más admisibles, pero vamos a un campamento, en tiendas de campaña. Es curioso, la Antártida no pertenece a ningún país: el Tratado Antártico frena los requerimientos de terreno [por parte de algunos países] para usar la Antártida sólo con fines pacíficos y científicos. A través del Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid se establecen qué se puede hacer y qué está prohibido.
¿Por ejemplo?
Está prohibido hacer pruebas militares, está prohibido llevar poliespan, está prohibido echar residuos, pisar en muchos sitios, acercarse a animales a menos de 10 metros...
Para proteger la zona, entiendo
Sí. Luego hay zonas que se quieren mantener completamente vírgenes y está completamente prohibido entrar en ellas.
¿Cómo organizáis vuestro viaje?
Vamos en avión hasta Ushuaia, en Argentina. Ahí cogemos el buque Hespérides, que salió en noviembre desde Cartagena con material de nuestro proyecto y otros. Nos recoge y nos lleva a una playa cerca del campamento.
Vamos a la misma isla en la que está la base antártica Juan Carlos I, la isla Livingston, pero la comunicación por tierra está complicada, habría que andar por encima de un glaciar. La conexión es a través de barco.
Y el campamento, ¿cómo es?
Tiendas de campaña
¿En el suelo?
Sí, sí. Están sobre el suelo, aunque son de alta montaña, claro. Lo que me han contado es que hay mucho barro y hay mucha parte deshelada, no dormimos sobre el hielo.
Luego hay una tienda un poco distinta, triangular: es el cuarto de baño. Es un asiento con un agujero y una bolsa. Porque todos los desperdicios que generemos los tenemos que llevar de vuelta. No podemos dejarlos allí.
Claro, todo eso contamina
Exacto. Por ejemplo, las bolsas que usamos son de un material que se ha estudiado. El problema sería llevar polispan, y otras cosas que se puedan volar. No se puede hacer pis fuera, la gente puede fumar pero nunca puede tirar la ceniza al suelo, tiene que llevar cenicero. Luego hay sitios que no se pueden pisar.
¿Vosotros os podéis mover alrededor del campamento?
Está prohibidísimo ir solo, pero sí vamos a ir a distintos sitios: hay elefanteras y pingüineras. Dicen que a veces los elefantes marinos se acercan mucho y que un problema es que te aplasten una tienda. Hay veces que ponen las cajas con el material y los elefantes marinos se ponen al lado, pegados, porque les cobija del viento, y llegas y no puedes hacer nada. No son agresivos, pero sí son muy grandes. También hay focas leopardo (en peligro de extinción) que pueden atacar, pero en principio no hay peligro. Eso sí, no puedes cortarles el paso entre ellos y el mar, no te puedes acercar a menos de diez metros...
¿Ganas?
Sí, sí. Ha sido accidental, pero tengo muchas ganas.
-- Ángela R. Bonachera. Unidad de Comunicación y Divulgación --
ICMM
Sor Juana Ines de la Cruz, 3
Cantoblanco, 28049
Madrid, España
Teléfono: (+34) 91 334 90 00
Email: @email
Oficina de Comunicación/Prensa: @email

Acknowledge the Severo Ochoa Centres of Excellence program through Grant CEX2024-001445-S/ financiado por MICIU/AEI / 10.13039/501100011033

Contacto | Accesibilidad | Aviso legal | Política de Cookies | Protección de datos
